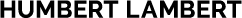04 Jul Cordura transitoria
Nunca imaginé que aquella noche trastornaría mis días. Apenas la recuerdo nítida, una fuerte lluvia limpiaba los zapatos embarrados de los jóvenes antes de entrar en aquella sala. Fue esa misma mañana cuando dos extraños chicos de la compañía se acercaron levitando y nos regalaron varios pases: «tíos, tenéis que venir, vamos a reventar el aforo». Unos días después comprendí la metáfora: solo querían romper las normas. Ninguno de nosotros habíamos oído hablar del espectáculo The Rolling Thunder, pero allí estábamos, total, era gratis y no había nada mejor que hacer. No solían suceder cosas inesperadas y raramente se dejaban ver tipos mal vestidos por el pueblo. Un sospechoso retraso del espectáculo nos excusó para refugiarnos del aguacero en el bar. No sabíamos muy bien qué coño hacíamos allí, aguardando para ver algo que seguramente sería una mierda. Pero por aquel entonces la alternativa no era muy distinta, el tiempo corría a nuestro favor y no nos importaba perderlo mientras bebíamos birra y esperábamos lo inesperado.
No sé cuánto duró el concierto porque la música me atravesó el sentido como el relámpago fulgurante traspasa la oscuridad. Instantáneamente, en mitad de la penumbra, los acordes metálicos me claveteaban los tímpanos y la memoria me transfiguraba horizontes insólitos. El teatrillo estaba escasamente iluminado por algunas lámparas burdeos que languidecían ante la vibración. Toda la luz provenía del escenario e impactaba directamente contra los rostros incrédulos. Fuera de allí, todo estaría como siempre. El asfalto anegado y las alcantarillas ebrias. Mis padres cenando pescado y ensalada, la TV charlataneando y el perro meando a escondidas. Y la estampa se multiplicaría sucesivamente en los mismos salones de los mismos pisos, de los mismos edificios de los mismos barrios. Pero yo estaba escalando doce montañas y recorriendo otras tantas carreteras de diamantes para llegar a los confines de la palabra.
Recuerdo que en total tocaban unos seis o siete melómanos (¿o solo era uno?). El que cantaba se llamaba Bob y desde su primera interpretación supe que todo cuanto cantaba era cierto. Hoy, después de 44 años, lo sigo creyendo. Decía que la vida no era un camino para encontrarnos a nosotros mismos, sino para crearnos constantemente aunque acabáramos tan perdidos como enterrados. Nunca creyó en el amor porque en sus términos no es posible creer, simplemente se puede saber. Aquella noche tenía la cara pintada de blanco, según explicaba, porque solo se dice la verdad cuando se lleva una máscara puesta. El primer tipo que salió a escena también escondía su jeta, pero detrás de una barba demasiado dramatúrgica y unas lentes casi prismáticas. Me defraudó. Meses después me topé con su cara en una revista.
Al parecer, solo se agazapaba tras su gran barba porque era un poeta golpeante. En la fotografía aparecía con Neal Cassady, otro poeta galopante con quien comencé a descubrir mi camino. Pero solo gracias a Bob me precipité a andarlo. Fue su franqueza, su desempeño envolvente el que me hizo creer en una historia que todavía hoy dudo que fuera cierta. Puede que todo se tratara del sueño de una noche lluviosa, un delirio de primavera. No creo que nada de esto ocurriera realmente. Tal vez me aferré a mi propia irrealidad y terminé siendo una víctima más del arte, esa noble causa perdida que nunca encuentra la verdad.